Crónica de una traición anunciada: cuando el entusiasmo de la sidra choca contra el despertador de las seis de la mañana.
Un análisis sobre la metamorfosis fallida del oficinista promedio en un gacela de asfalto con tenis de neón… cada año.
STAFF/LIBRE EN EL SUR
Querido diario de la voluntad de gelatina y otros mitos de la superación personal:
Aquí estamos otra vez. El calendario ha cambiado de dígito y, por alguna razón neuroquímica que la ciencia aún no logra explicar, el ser humano promedio desarrolla un delirio de grandeza proporcional a la cantidad de burbujas ingeridas durante la última cena del año. Es ese momento de epifanía etílica donde creemos que, por obra y gracia de un brindis y doce uvas tragadas a ritmo de asfixia, vamos a mutar de un perezoso sedentario —cuya máxima actividad física es pelear por el último bocado de pavo— a un atleta de élite keniano con una resistencia cardiovascular de acero inoxidable.
El propósito estrella, el Santo Grial de la auto-tortura y la mercadotecnia de gimnasio, es el de ir a correr todas las mañanas. ¡Qué concepto tan fascinante y, a la vez, tan profundamente masoquista! Uno visualiza la escena en su mente con la estética de un anuncio de marca deportiva internacional: te levantas a las 5:30 A.M., el mundo es apenas un boceto gris y silencioso, te enfundas en unos leggings de compresión que te aprietan hasta los pecados de la infancia y sales a la calle con una sonrisa de comercial de pasta de dientes.
En ese render mental, el sudor es un rocío heroico y tus pulmones son dos máquinas perfectas de combustión. La realidad, sin embargo, tiene planes mucho más cínicos y una gravedad que parece aumentar exponencialmente conforme se acerca la hora de la verdad.
El primer día de la nueva era, ese fatídico amanecer de enero, el despertador suena como una sirena de ataque aéreo en medio de un sueño donde eras feliz y el colesterol no existía. Tu cerebro, que a esa hora solo sirve para funciones autonómicas básicas como parpadear y odiar profundamente al universo, intenta procesar por qué hay un ruido metálico taladrando su precaria estabilidad emocional.
Miras los tenis que compraste en oferta —esos que prometían un retorno de energía milagroso, pero que claramente solo te devolverán ampollas y decepción— y sientes una epifanía dolorosa: el suelo de la recámara está a una temperatura criogénica. La cama, en cambio, ha desarrollado un sistema de ventosas inteligentes y una consciencia propia que te mantiene unido al colchón en un abrazo eterno, cálido y termodinámicamente perfecto. Es la lucha definitiva entre el “yo del futuro”, que aspira a tener un abdomen de acero, y el “yo del presente”, que solo quiere que el ruido se detenga y la cobija no se mueva.
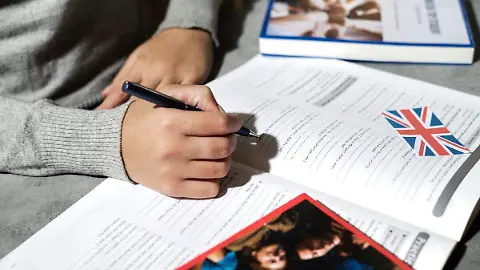
Si logras vencer la inercia del edredón y sales a la calle, te enfrentas a la fauna del amanecer, un ecosistema hostil para el novato. Primero están los “runners” de verdad, esos seres que parecen no pertenecer a nuestra especie de mortales que desayunan tamales. Ellos no sudan, sino que destilan algo parecido al agua bendita; sus rostros no muestran dolor, sino una iluminación mística cercana al nirvana, y sus pulmones parecen fuelles industriales diseñados por ingenieros de la NASA. Te miran con una mezcla de lástima cristiana y superioridad moral mientras tú intentas que tu corazón no decida abandonar tu caja torácica para buscar un lugar más digno y menos agitado, como un monasterio budista en las montañas del Tíbet.
Correr no es simplemente desplazarse a gran velocidad; es negociar minuto a minuto con el apocalipsis interno. A los primeros 200 metros, tus rodillas empiezan a emitir un sonido similar al de una bolsa de papas fritas siendo estrujada por un gigante. A los 400 metros, te preguntas seriamente si realmente vale la pena vivir tanto tiempo si la longevidad implica someterse a este suplicio cada mañana. A los 600 metros, ya estás planeando tu propio funeral, específicamente pidiendo que no haya flores, sino carbohidratos complejos, y que el epitafio diga: “Lo intentó, pero el oxígeno era un recurso escaso”.
Y luego están los otros propósitos colaterales que acompañan al running como jinetes del hambre. “Este año comeré sano”, decretas mientras tiras a la basura los restos de la cena. Una frase que tiene una vida útil de aproximadamente tres horas, exactamente el tiempo que tardas en pasar frente a una panadería de barrio donde el olor a pan recién horneado te susurra obscenidades al oído. Te convence, con argumentos de una lógica aplastante, de que una concha con nata no es un pecado, sino un combustible de alto octanaje necesario para tu nueva vida de atleta.
O el clásico “Aprenderé un nuevo idioma”. Sí, claro, porque todos sabemos que después de ocho horas de oficina, una sesión de humillación pública en el asfalto y el tráfico insufrible de la ciudad, lo que más apetece es sentarse a conjugar verbos irregulares en alemán mientras te cuestionas por qué el mundo es tan cruel y por qué los teutones necesitan tres géneros gramaticales diferentes para referirse a una salchicha.
La verdad es que los propósitos de año nuevo son como los anuncios de preventa de departamentos de lujo: se ven increíbles en el render digital, con gente feliz bebiendo vino en el balcón bajo un atardecer perpetuo, pero la construcción final siempre tiene goteras, los acabados son de triplay y los vecinos tienen un perro que ladra por puro existencialismo a las tres de la mañana. Somos expertos en diseñar versiones mejoradas de nosotros mismos que no cuentan con el pequeño detalle de que seguimos siendo nosotros, con las mismas debilidades, los mismos antojos de medianoche y el mismo amor incondicional por la procrastinación.
La dictadura de la superación personal nos ha hecho olvidar que el descanso también es una virtud de los sabios. Nos sentimos culpables si no estamos produciendo, si no estamos quemando calorías o si no estamos “maximizando nuestro potencial” en una aplicación de seguimiento satelital. Pero seamos honestos: hay una dignidad silenciosa y casi aristocrática en reconocer que uno no nació para correr maratones, sino para comentarlos desde la barrera con un café en la mano y una dona de chocolate en la otra.
Propongo un nuevo enfoque para este 2026: propósitos honestos, realistas y sobre todo, amables con nuestra naturaleza humana. “Este año intentaré no perder los calcetines en la misteriosa dimensión desconocida que habita dentro de la lavadora”, “Trataré de no comprar cosas inútiles en internet a las tres de la mañana solo porque el algoritmo me conoce mejor que mi propia madre”, o mi favorito absoluto: “Caminar un poco más rápido cuando voy de la sala al refrigerador”.
Estos son objetivos alcanzables, metas que no requieren el sacrificio de nuestra salud mental ni el uso de ropa deportiva de colores neón que nos hace parecer una paleta payaso extraviada en medio del parque. Al final del día, la única carrera que ganamos con seguridad es la de llegar al final de la jornada sin haberle gritado a nadie en el tráfico o sin haber colapsado emocionalmente ante una hoja de cálculo de Excel. Y eso, Francisco, vale mucho más que cualquier maratón matutino bajo cero. Brindemos por el fracaso digno, por los tenis que se quedarán en el fondo del clóset guardando el secreto de nuestra pereza y por la maravillosa e inagotable capacidad de reírnos de nuestra propia falta de carácter. ¡Feliz año de realismo mágico y de voluntad de plastilina!
comentarios