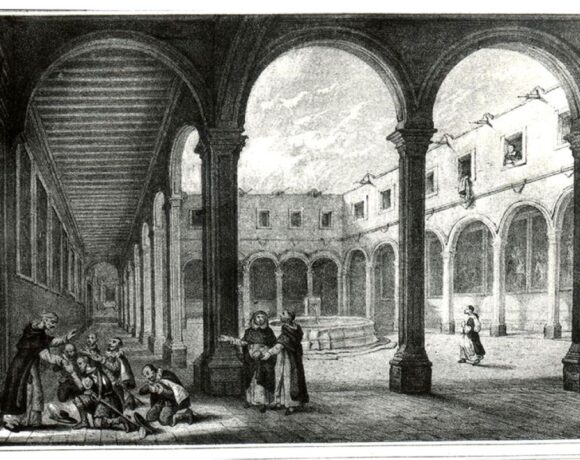El juramento a la Virgen de Guadalupe

Foto: Especial
Se trata de un recurso pastoral que ofrece contención espiritual y social frente al alcoholismo y otras adicciones, pero que requiere fortalecerse mediante su integración con estrategias clínicas.
POR NADIA MENÉNDEZ DI PARDO
El juramento a la Virgen de Guadalupe constituye una práctica religioso-popular en México que consiste en prometer la abstinencia del alcohol y otras adicciones por un periodo determinado ante Dios y la Virgen, en presencia de un ministro católico.
Su origen se rastrea en testimonios orales y en notas locales de principios del siglo XX, donde se describen clérigos con especial sensibilidad hacia las personas alcohólicas que promovían este recurso devocional como una forma de contención espiritual (Rendón, 2019).
A lo largo de las décadas esta práctica se consolidó hasta adquirir un carácter institucional dentro de la vida pastoral de la Iglesia católica mexicana, particularmente en espacios emblemáticos como la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Hacia mediados del siglo XX, la afluencia de fieles llevó a habilitar un espacio específico dentro del complejo guadalupano para atender de manera organizada a quienes deseaban realizar el juramento.
De este modo se creó la Capilla de los Juramentos, en la parroquia de Santa María de Guadalupe “Capuchinas”, donde hasta la actualidad se concentran miles de personas a lo largo del año, especialmente después de las fiestas decembrinas, en busca de un nuevo comienzo y de contención espiritual y social (Villa, 2024).
La ceremonia incluye la bendición del sacerdote y el registro en una tarjeta con el nombre del devoto, el periodo de abstinencia elegido y el sello parroquial. Este documento funciona no solo como recordatorio personal, sino también como credencial social que el individuo puede mostrar a su entorno para legitimar su decisión de no beber.
Desde la perspectiva antropológica, Menéndez (2009) ha establecido que esta formalización permite disminuir la presión social ejercida por familiares y amistades, resignificando la abstinencia como sacrificio religioso que reorganiza la vida cotidiana en torno al compromiso asumido.
Aunque el centro principal sigue siendo la Capilla de los Juramentos, la tradición se ha expandido a otros espacios religiosos. En la Ciudad de México, por ejemplo, la iglesia de San Hipólito, muy vinculada a la devoción a San Judas Tadeo, también recibe juramentos y entrega tarjetas. El santuario de Chalma, en el Estado de México, registra cientos de promesas diarias y otorga constancias a los participantes (México Desconocido, s.f.). En León, Guanajuato, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe documenta la práctica desde principios del siglo XX y actualmente la oficia todos los días debido a la alta demanda, llegando incluso a utilizar auditorios para atender a las multitudes en jornadas de gran concurrencia (Rendón, 2019).
Esta expansión territorial ilustra cómo diferentes parroquias canalizan la devoción popular hacia un uso terapéutico-espiritual frente al consumo problemático de alcohol y drogas. De hecho, autoridades eclesiásticas señalan que cualquier párroco puede recibir el juramento, de modo que no es necesario acudir a la Basílica para validarlo (Reyes, 2023).
En cuanto a los tiempos y modalidades, los compromisos pueden realizarse por tres meses, seis meses, un año o incluso periodos más largos. Existen personas que van acumulando compromisos sucesivos, llegando a sostener juramentos de larga duración. La tarjeta sellada tiene un papel central, pues ayuda a los devotos a resistir invitaciones sociales a beber mediante la expresión “ya juré”, y en muchos casos se renueva el compromiso antes de periodos de riesgo como las fiestas patrias o las celebraciones decembrinas, con el fin de atravesarlas en abstinencia (Orduña Estrada, 2008; Reyes, 2023; Gómez Mena, 2011). Las estadísticas parroquiales y notas periodísticas señalan que enero es uno de los meses de mayor afluencia y que los lunes son días particularmente concurridos, lo que refleja la percepción social de estos momentos como oportunidades de reinicio (Agencia EFE, 2017; Reyes, 2023).
Los perfiles de quienes acuden al juramento son heterogéneos. Algunos llegan tras intentos fallidos de abandonar el alcohol por otros medios, acompañados de sentimientos de culpa y frustración. Otros lo hacen impulsados por la familia, y también existen casos marginales de personas que buscan la constancia sin una convicción fuerte. Aun así, el tono dominante sigue siendo el del compromiso sincero, y en varias parroquias se reporta la presencia de personas de un rango muy amplio de edades, incluidos adolescentes con consumo problemático (Rendón, 2019).
Desde el enfoque antropológico, el juramento funciona como un ritual de paso o contrato con lo sagrado que fortalece la decisión del sujeto y externaliza el compromiso ante la comunidad y la familia. Según Menéndez (2009), el hecho de que la promesa quede inscrita en un espacio religioso dota a la decisión individual de un marco simbólico que facilita su cumplimiento. Desde la perspectiva de la salud pública, el juramento puede actuar como un dispositivo motivacional y como primer paso hacia cambios conductuales, particularmente en personas que aún no acceden a servicios clínicos ni a grupos de ayuda (Orduña Estrada, 2008). Sin embargo, se enfatiza que no constituye un recurso mágico ni debe entenderse como sustituto de los tratamientos profesionales. Los propios párrocos recomiendan articularlo con psicoterapia, grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos y redes familiares, de manera que se refuerce la abstinencia a través de múltiples vías (Reyes, 2023; Orduña Estrada, 2008). Los especialistas en adicciones han señalado tanto fortalezas como limitaciones en este recurso. Entre las primeras se destaca el compromiso público, que inhibe recaídas al servir como recordatorio frente a la presión de pares; el anclaje simbólico de la tarjeta y el santuario, que facilitan el autocontrol; y la accesibilidad, pues se trata de un recurso de bajo costo al alcance de la mayoría (Orduña Estrada, 2008).
Entre las limitaciones se encuentran el riesgo de confiar únicamente en la fuerza de voluntad religiosa, la ausencia de intervenciones estructuradas como psicoterapia o farmacoterapia, y el desfase con la lógica de Alcohólicos Anónimos, cuyo primer paso enfatiza la aceptación de la impotencia frente al alcohol y la necesidad de entregarse a un Poder Superior dentro de un programa gradual, más que de asumir promesas temporales (Orduña Estrada, 2008). La evidencia recopilada por notas periodísticas, testimonios parroquiales y estudios académicos sustenta que el juramento se ha institucionalizado en lugares emblemáticos y que se ha extendido a diferentes diócesis y santuarios. Su organización incluye horarios específicos, protocolos pastorales, la emisión de tarjetas y la habilitación de espacios permanentes, lo que demuestra una política pastoral de hecho que atiende a una demanda masiva y estacional (Villa, 2024; México Desconocido, s.f.; Rendón, 2019).
En conclusión, el juramento a la Virgen de Guadalupe constituye una práctica con profundas raíces en la religiosidad popular mexicana, que combina dimensiones simbólicas, comunitarias y de salud pública. Su eficacia sostenible depende de la capacidad de articularlo con intervenciones basadas en evidencia, como la psicoterapia, los grupos de apoyo y la atención médica especializada, particularmente en casos de dependencia severa y comorbilidades. Sería de gran importancia contar con mecanismos de evaluación sistemática que permitan medir el grado de cumplimiento, las recaídas y el mantenimiento de la abstinencia, además de diseñar puentes de comunicación entre el ámbito religioso y el de la salud pública.
Se trata de un recurso pastoral que ofrece contención espiritual y social frente al alcoholismo y otras adicciones, pero que requiere fortalecerse mediante su integración con estrategias clínicas y comunitarias.