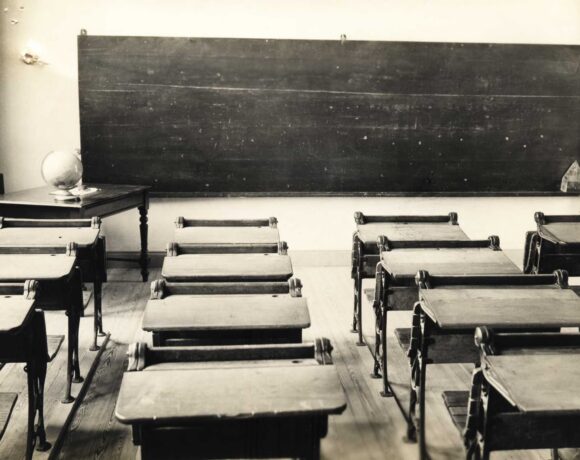Nos enseñaban a soñar lo imposible

CCH Naucalpan. Foto: Especial
“Aquellas amistades tan cercanas se mantienen como fantasmas de lo que alguna vez fue y no volverá; y la caja de cartón permanece solo en los recuerdos de un amor que no pudo ser”.
POR MELISSA GARCÍA MERAZ
Agosto es un mes que está marcado por el regreso a las aulas de miles de estudiantes en las ciudades mexicanas. Recuerdo muy bien mis días de estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Fue quizás, y por mucho tiempo lo dije, la época más feliz de mi vida.
Quizás sea extraño pensar en eso, dado que, en general, me era bastante complicado llegar al lugar. A veces incluso llegaba tras pedir aventones. Con apenas quince años y poco dinero en el bolsillo, me atrevía a esa travesía desde el Rosario hasta Naucalpan.
Los días pasaban de forma extraordinariamente maravillosa dentro de las paredes universitarias. Quizás, se podría decir, que ahí conocí la amistad. En realidad, fueron pocas personas, pero ahí entendí lo que es pensar que, los verdaderos amigos, se cuentan con los dedos de la mano. Por mucho tiempo me sentí ajena a muchos espacios. A veces, los espacios escolares no son sensibles a la diferencia. Pero ahí, en ese lugar, dónde curiosamente los campus centrales de la UNAM se aventuran al estado de México, es dónde la diferencia causa un efecto reconfortante.
Mis amistades usaban ropa extravagante, las chicas usaban el cabello corto, comenzaban a tatuarse, perforaciones y un sinfín de cosas que nos hacían diferentes a los demás. Nuestras familias eran, a lo menos decirlo, diferentes. La mayoría pasaba por crianzas de madres solteras, problemas económicos y una residencia lejana al centro de la ciudad. Y ahí, como si fuese una revelación me sentí aceptada. Y sí, creo que llamábamos la atención, porque éramos solo chicas, porque podíamos estar siempre juntas, sin nadie más. Como grupo de preparatoria, mis amigas y yo, no buscamos reunirnos con un grupo de chicos, ni con los más populares, ni con grupos de mayor edad, en cambio, formamos un grupo bastante sui géneris de chicas.
También pasamos por momentos en los que no teníamos clase por intersemestral o cualquier cosa y acostumbrábamos a ir de todos modos, a vernos, a reírnos. Recuerdo un día, tiradas sobre el pasto, mirando el cielo, buscando la idea en nuestras mentes de qué hora era. No lo sabíamos, podían ser las 2, las 3 las 6, es quizás uno de los días más felices de mi vida.
Con el tiempo entendí que esa sensación de aceptación no era solo personal: formaba parte de algo más grande. Como señala John Drury, la identidad que surge en los grupos no solo nos cobija, también nos transforma: nos da fuerza y voz, nos convierte en sujetos colectivos. Ese pequeño grupo de amigas era, en realidad, una forma de empoderamiento colectivo: la prueba de que en la educación pública no solo se aprenden materias, sino también la posibilidad de cambiar quiénes somos y lo que creemos posible. Porque los grupos, las tribus urbanas, las jóvenes se mueven así. También tuvimos un par de amigos que iban y venían, pero cuya huella fue igualmente entrañable. Los mejores.
¿Sueños? Creo que nunca tuve demasiados. El día que, un jurado me preguntó en la UNAM por qué deseaba trabajar ahí, y creo que es la pregunta más inocente y abierta que se le puede hacer a alguien, respondí: creo que nunca pensé en trabajar aquí, ni en mis sueños, porque a algunos no se nos está permitido soñar, simplemente, no se asoma a nuestro horizonte comprensivo. No puedo decir que siempre soñé con esto, porque no es así, ante la mirada incrédula y de reproche de mis interlocutores, seguí: jamás, ni en sueños pensé trabajar en algo que me permitiera escribir, hablar, decir, defender, luchar y crear. Simplemente porque, para muchos, este tipo de sueños están negados. Solo es un golpe de suerte, un seguir tus metas lo que te van llevando a caminos insospechados.
Quizás por eso entiendo a las personas que afirman que muchos de los momentos felices de la vida en realidad poco tienen que ver con los excesos monetarios y si con la juventud. Recuerdo esas épocas de sueños y fantasías. Cuando terminábamos sentados en un parque, a la orilla del lago. ¿recuerdas aquella esquina? Apenas unos cuantos pesos que juntábamos entre los dos, aunque debo confesar que casi siempre eran los que tu tenías. A la orilla del lago Chapultepec, donde apenas se asomaba el museo de antropología. Sabías qué era mi favorito y por eso íbamos seguido. Apenas para comer algo sencillo, compartido, contemplando el lago y los árboles así pasamos muchos días, al lado de un quiosco abandonado, sucio por todos lados, al que no podíamos ni acercarnos, solo lo veíamos a un costado y que hoy se erige como una nevería de gelatos. En esos momentos no hubiésemos podido pagarlos, pero qué felices éramos comiendo cualquier cosa, sentados a la orilla del lago, sobre el concreto. Y yo te decía: contigo en una cajita de cartón sería feliz y me contestabas que tú también.
Y los años pasaron y la caja no fue suficiente y, aunque la recordábamos, no era suficiente para soportar el embiste que llegó cuando crecimos, cuando nos dimos cuenta de que el amor no era suficiente. El tiempo, el trabajo, la distancia, el cansancio y la vida de más de 17 años juntos, nos atrapó y nos aniquiló.
Quizás en el CCH-N no tuve sueños sobre que sería de mi vida, lo que hice fue vivir, de manera intensa, día a día, sintiendo, escapando, sobreviviendo, con amigas, si, con unas que permanecían a mi lado luchando sus propias batallas. Quizás sí, el CCH no sea un lugar donde soñar sino donde vivir. En ese espacio entendí lo que Drury llama la transformación identitaria: cuando un grupo te reconoce, empiezas a reconocerte a ti misma de otro modo. Y ahí, en las aulas de la educación pública, descubrimos que la diferencia podía ser también una forma de resistencia. Porque en la UNAM, en su papel público, como afirma Lomnitz, el colectivo encarna la ideología comunitaria que defiende el conocimiento como un bien común, como un derecho que transforma no solo al individuo sino al tejido social.
La educación pública fue el lugar donde, sin saberlo, nos enseñaban también a soñar lo imposible. En un país donde a muchos se nos niega el derecho a soñar, la escuela pública es una trinchera que devuelve horizontes. Hoy el CCH permanece solo en mis recuerdos, las amistades que, algunas vez fueron tan cercanas, se mantienen como fantasmas de lo que alguna vez fue y no volverá y la caja de cartón se mantiene solo en los recuerdos de un amor que no pudo ser.
La educación pública no es concesión, es un derecho que abre horizontes, que te cobija incluso si no eres capaz de soñar, sino que vas ahí escapando de las pesadillas. En un país, donde tantas veces se nos niega el derecho a soñar, las escuelas públicas actúan como trincheras que posibilitan la amistad, la imaginación y el primer amor. Son el recordatorio de que los sueños, la vida, el disfrute, no siempre nace en la abundancia, sino en la compañía, en la resistencia, en la comunidad. En recostarte sobre el pasto, mirar al cielo con tus amigas y preguntarse si será de día o terminará la tarde. Y eso, no importa, porque están contigo.
Por eso, cada regreso a clases es también una forma de volver a la vida: miles de jóvenes cruzan las puertas de la educación pública con sus mochilas cargadas de incertidumbre, pero también de posibilidades aunque no puedan verlas. En esas aulas, como alguna vez me ocurrió, descubrirán que el conocimiento, el amor y la amistad no solo enseñan a pasar materias: enseñan a reconocerse, a luchar y a creer que un nosotros todavía es posible. Una gran universitaria Rosario Castellanos nos enseñó que la educación pública no solo forma profesionistas, sino sujetos capaces de narrar su diferencia, de resistir desde la ternura y de construir comunidad desde el lenguaje.