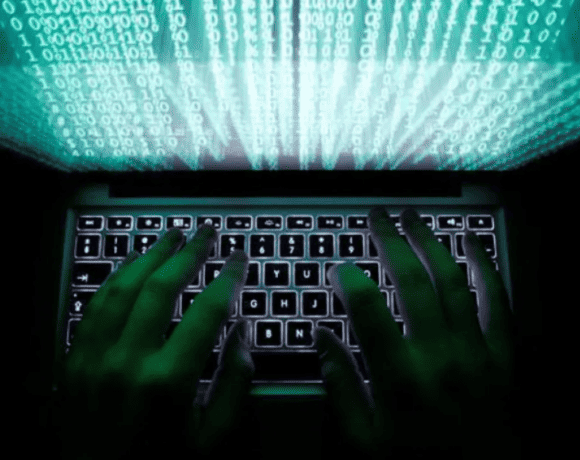La vida en cine
Los artículos de opinión son responsabilidad exclusiva de sus autores.

Foto: Francisco Ortiz Pardo
Lo malo era cada vez que acababa la función y salía a la ciudad en penumbras, donde los faros de los autos descubrían mi duelo.
POR FRANCISCO ORTIZ PARDO
Fue de una emoción particular. Y en solitario. No eran años fáciles para mí. Mi imaginación saltaba por la ventana para imaginar otras vidas en que de veras fuera yo el protagonista. Camino a la secundaria, que tenía que andar un largo trecho después de tomar la pesera, cantaba el sound track de mi vida. Hasta que pude hacer mía la vida de los otros. Y eso ocurrió cuando realmente descubrí el cine.
Cursaba la prepa al iniciarme de otra forma como espectador. Con antelación acudía a comprar mi abono para la Muestra Internacional en el Centro Cultural Universitario. Y cada día, durante 16 o 18 atardeceres consecutivos, tomaba el Ruta 100 que iba por el Periférico, desde Cuemanco hasta la intersección con Insurgentes. Como ocurría en estos tiempos otoñales y frescos, el viaje era un ritual melancólico, sin saber que en realidad no había vivido lo suficiente para sentirlo.
Podría decir que prefería el conjunto universitario que la Cineteca, que además de que estaba lejos de mi casa me producía repelús esa pose de los espectadores que llegaban con La Jornada cuidadosamente acomodada en el sobaco, en uno de los espectáculos más elitistas que he conocido.
Ahora es diferente. La Cineteca se democratizó hace algunos años y además dignamente, pues mejoraron sus salas a las que puede acceder gente de pocos recursos porque un martes o un miércoles la entrada cuesta solo 30 pesos. Además está localizada en este hermoso terruño aspiracionista que es la BJ, tan mío desde hace media vida.
De este lugar recuerdo de niño el par de árboles que flanquean la plazoleta adornada por un cubo escultórico al centro, cuando en aquella prehistoria era un complejo privado de salas de cine. Frente al mismo escenario solía encontrarme a mi amiguito Federico Campbell, cuando su padre lo llevaba a ver pelis y a mí también el mío, y a quien recuerdo entre los pocos asistentes que al paso de los años y pese a su identidad de buena cultura nunca ha paseado por el lugar como rociando sapiencia.
La Cineteca de hoy es un gratísimo espacio con cafeterías y librerías, una heladería, una churrería, un restaurante bar y una tienda de cosas de cine. La chaviza que se apropia de los prados para derrochar besos le imprime siempre un ambiente primaveral.
Hace 50 años surgió ahí la Muestra. O más bien no ahí, sino en el inmueble de Río Churubusco que se quemó, donde actualmente está la escuela de teatro de Bellas Artes. Y como luego hubo más de una muestra por año, en estos días se está presentando la 70 Muestra Internacional… con la intrínseca constancia de que el tiempo pasa demasiado rápido.
Escribo estas líneas gracias a que mi chica me sonsacó del enajenamiento informativo para recordarme cuando yo fui un adolescente y no me importaba si era lunes o martes, miércoles o jueves para ir a robarme con mi abono la vida de los otros, sus emociones, en la sala Julio Bracho del CCU, cuyo olor a corcho permanece en mi memoria.
En el álbum oficial de reseñas iba palomeando cada una de las pelis vistas, con un modo en el que distinguía las que más me habían gustado. Buscaba con ello vacunarme contra la frustración que se fue acrecentando con los años por no recordar los títulos y los directores. Estoy seguro, eso sí, que me daba lo suficiente para platicarlas con mis cuates, a los que extrañamente nunca invitaba a acompañarme, quizás para poder entrometerme con exclusividad en las historias.
Era un capricho ver las dos cintas mexicanas que se elegían cada año, con las que desarrollé una curiosa decepción que siempre ha sido bien recompensada por el cine italiano. E la nave va, de Fellini… Me aprendí que cada año había que ver “la última” de Woody Allen, pero que se trataba de un director muy disparejo; a enamorarme con facilidad de cada protagonista hermosa, y también a dormirme sin culpa con las pelis de ritmo más lento, por más que derramaran tarkovskiana poesía.
Lo malo era cada vez que acababa la función y salía a la ciudad en penumbras, donde los faros de los autos descubrían mi duelo.