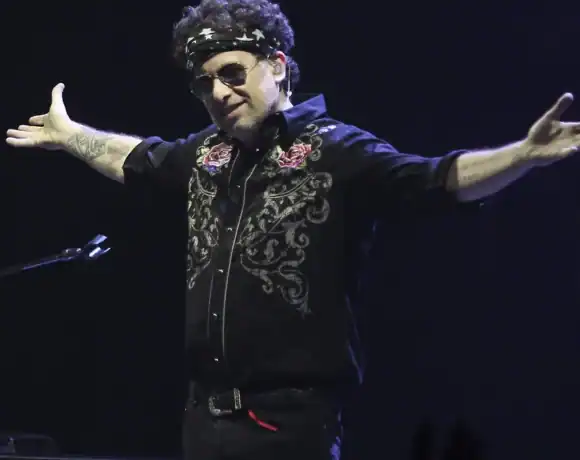‘Ya ciérrale’
Los artículos de opinión son responsabilidad exclusiva de sus autores.

Rogelio Morales / Cuartoscuro
“Desconozco quién fue aquel genio del promocional en el que un niño le pedía a Amanda, la protagonista del spot, que le parara al chorro de la manguera con la que lavaba interminablemente la bicicleta de su novio el panadero”.
POR IVONNE MELGAR
Estábamos a la mitad de abril de 1979 de aquella primera Semana Santa en México, poniéndonos al día mi hermana Gilda y yo con el trimestre que nuestra madre logró que la directora de la secundaria nos perdonara.
Teníamos cinco meses de haber llegado procedentes de El Salvador, donde los ciclos escolares iban de enero a octubre.
Por eso llegamos hasta noviembre de 1978 al Distrito Federal, dos meses después del inicio de las clases mexicanas.
Así que sólo una terca y tesonera Candelaria Navas podía haber conseguido, hasta enero siguiente, la doble hazaña de que nos aceptaran en la Escuela Técnica número 17 de Coyoacán, sin que tuviéramos que repetir de grado, bajo la promesa de emparejarnos pronto.
¿Cómo convenció Candy a la directora de esa dispensa, de que nos diera el beneficio de la duda? Es una pregunta que la subdirectora, las prefectas y los maestros se hacían constantemente ante la dureza de la maestra Eunice. Creo que ese era su nombre.
De manera que aquellas fueron unas vacaciones entre comillas porque estábamos –más que atareadas con las actividades escolares del trimestre no cursado— en el agobio del desafío: pasar los exámenes correspondientes y acreditar la palabra empeñada por nuestra madre.
El ventanal del departamento de la Prolongación del Cerro de Las Torres, en la colonia Campestre Churubusco, daba a un camellón arbolado que hacía las veces de jardín comunitario y permitía avizorar el paso de los camiones y los muchos peseros que entonces había sobre la Calzada de Tlalpan.
Y desde el comedor escritorio nos distraíamos de vez en vez con el ruido callejero y la gente que se arremolinaba en la sucursal del Bancomer ubicada en contra esquina del edificio.
Ese sábado de Gloria, Sábado Santo diría la ortodoxia católica, la concentración resultó imposible ante la escena que se repetía frente a nosotras: niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores que corrían echándose cubetadas de agua.
“¿Por qué se mojan?”, preguntamos.
Nuestro padre, Luis Melgar, nos contó que las restricciones católicas de no pecar en la Semana Santa habían incluido siglos atrás el dejar de bañarse y que, llegado el sábado, el uso del agua era equiparable a la purificación.
Habíamos crecido con otros ritos de Cuaresma en San Salvador: estrenar la ropa que Candy encargaba con al menos dos meses de anticipación a la costurera en boga para las mujeres de la familia; comer torrejas con Mamá Rosita, la abuela paterna, y pescado envuelto con Mamá Angélica, la paterna, ir al mar algún día de la semana y disfrutar las bellísimas alfombras de flores y aserrín que cubrían las calles de la capital salvadoreña y que muchas veces incluyeron a la Avenida Las Flores de la Colonia Las Rosas, cuando nos incluían en la ruta de la procesión del Viernes Santo.
Nuestros padres entonces eran, según se quejaba nuestra abuela paterna, “un poco ateos”, por lo que las tradiciones católicas las disfrutábamos con Papá Miguel, nuestro abuelo paterno, quien nunca supeditó la algarabía de la convivencia a los dogmas religiosos. Su fe era con un Dios indulgente que comprendía las debilidades humanas. Eso decía.
Así que las renuncias a la vida pagana eran para nosotras sólo un relato salvadoreño que las muchachas que hacían las tareas domésticas en casa intentaban infructuosamente aplicarnos: no salten, no corran, no se carcajeen y lo más difícil, no piensen en cosas malas.
De esas vivencias y proscripciones veníamos. Y esta vez, sin torrejas –pan de huevo capeado con piloncillo— ni procesión que seguir, nos enterábamos del Cristo de Iztapalapa y los latigazos de verdad que le daban al portador de la cruz, de los deliciosos romeritos y, vaya, novedad, de las cubetadas que felices se intercambiaban divertidas las familias del edificio en el jardín de enfrente.
Amables y hospitalarios, los tres niños vecinos de enfrente tocaron a la puerta para invitarnos a la juerga del agua. Tímidas e inexpertas en aquel ritual tan bien ensayado por sus protagonistas, con mi hermana Gilly intentamos involucrarnos y disfrutar. Pronto estábamos tiritando de frío con la ropa mojada, asimilando cómo era el humor chilango, esa manera de construir confianza y camaradería aguantando vara con chistes, bromas y situaciones incómodas.
Cinco años más tarde, la exitosa campaña de “¡Ya ciérrale!” destinada a concientizar a los consumidores sobre un mejor uso del agua, hizo mella en varias generaciones, disminuyendo de manera paulatina las cubetadas del Sábado Santo en el entonces Distrito Federal.
Desconozco quién fue aquel genio del promocional en el que un niño le pedía a Amanda, la protagonista del spot, que le parara al chorro de la manguera con la que lavaba interminablemente la bicicleta de su novio el panadero.
Pero si hubiera que mencionar comerciales emblemáticos, tendríamos el de “Ya Ciérrale”; la convocatoria fiscal de “Cumples y te encuentras con Lolita, fallas y te enfrentas a Dolores” y el que invitaba a la credencialización electoral con un “Pero te peinas cuñado”.
Los recuerdo con nostalgia porque antes de entrar al CCH –donde decidí que buscaría ser periodista—, me imaginaba siendo parte de una agencia de publicidad, inspirada por dos amigos que tenían mis padres y que eran destacados creativos, Guayo Molina y Rafael Mendoza, personas cultas, sensibles y divertidas con quienes convivimos en los días de agua y sol en las vacaciones salvadoreñas de Semana Santa.
Y aunque nunca aprendimos a disfrutar del sábado de Gloria a cubetadas, como tampoco de la mordida del pastel de cumpleaños –otro descubrimiento a nuestra llegada a México—, los recuerdos de esos días fundacionales en nuestra segunda patria son tan entrañables como urgentes.
Porque cuatro décadas después, aun cuando ya nadie osa divertirse a jicarazos en Semana Santa, la sentencia de aquel contagioso y efectivo comercial parece cumplirse: “¡Ya ciérrale! ¡Te la estás acabando!”.