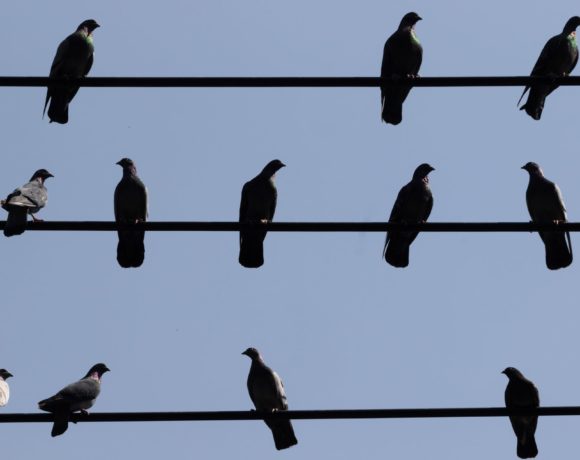La euforia del día 10
Los artículos de opinión son responsabilidad exclusiva de sus autores.

Las hermanas Melgar con su mamá. Foto: Especial
Y la tradición nos sumó al desbordamiento, con la prisa de quienes quieren pertenecer a la tribu, cuando de madrugada del día 10 de mayo, la serenata que los jóvenes del edificio improvisaban para los departamentos con madre llegó a las puertas del que rentábamos.
POR IVONNE MELGAR
Llegamos a México el 19 de noviembre de 1978. Tantas novedades como viajar en Metro, contemplar el mármol de Bellas Artes y el Centro Histórico desde el entonces edificio más alto del Distrito Federal, la Torre Latinoamericana, no amainaron la tristeza de la niña adolescente que se convierte en migrante. Una extraña que extraña.
La secundaria técnica número 17 fue diluyendo el sentimiento de incertidumbre y temor a lo diferente en medio del interés del maestro de Literatura sobre cómo hablaba y qué decía la alumna centroamericana de la clase.
Pronto llegaron las invitaciones de compañeras y compañeros a comer a sus casas, saliendo de la escuela. Esa costumbre de las mesas compartidas fue tan deslumbrante como abrazadora.
Y hubo, en cada encuentro con las familias de la comunidad escolar que querían conocernos a mi hermana Gilda y a mí, el descubrimiento de que la vocación de fiesta de los mexicanos era consustancial a su genética emocional, una chispa de amor permanente por la vida y el afán inagotable de celebrarla y agradecerla.
Había experimentado esa pulsión del gozo bohemio entre los amigos de mis padres. Pero esta algarabía chilanga no era la farra de quienes comparten intereses políticos o culturales que de pequeña contemplé en nuestra casa de San Salvador. Tampoco era el festejo íntimo familiar del cumpleañero.
Aquí, y esa era la maravilla que pronto expulsó mis añoranzas de extranjera, celebrar era un “vengan todos”, una olla de pozole para la gente de la cuadra, banquete de guisados para repetir las veces que fuera necesario, canciones tarareadas siempre sin límite de tiempo, género y peticiones, una amalgama de primos, compadres, vecinos, conocidos, cercanos…
Sí, el reventón en pleno, republicano e incluyente. Y en ese interminable aprendizaje de la fiesta mexicana estábamos, disfrutando sus diversas modalidades de feria, kermese, festival, día del santo y del barrio, bautizo, presentación de 3 años, cumple de mi abuela, aniversario del tío que dejó de tomar, 15 años de mi sobrina, comidita para anunciar compromiso nupcial, taquiza por el ascenso laboral… Cuando llegó la madre de todas las festividades: el 10 de mayo, el Día de la Madre.
Aun no había llegado la brasileira Denisse de Kalafe con su democrática, popular e icónica Señora Señora que desde inicios de los años 80 marcó el ritual de la inescapable fecha, pero la música era parte de la sublimación colectiva que nos contagió con esa exultante manera de venerar las maternidades propias y ajenas.
Claro que a mí me había tocado celebrar con fervor el día en mi primaria salvadoreña participando en el concurso de la composición a las madres y pasar al frente en el auditorio de la Lotería Nacional para leer la mía, mientras mi madre Candelaria Navas y nuestra abuela Angélica Turcios aplaudía plenas.
Y por supuesto que armamos regalos en el salón de clases para entregar en la festividad escolar: unas flores terribles que se colocaban en un bote vacío de Gerber y que rodeábamos de tul rojo, una manualidad que también se hacía en esos años en México.
Pero lo nuevo era esa devoción en la que comulgaban todos y que parecía detener la cotidianeidad, posponer urgencias, trabajos, desavenencias, deudas, escasez, en nombre del día y del festejo a la madre. Lo nuevo eran esas felicitaciones en todas partes para todas las que tenían cara de madres o lo eran, los saludos que mandaban los compañeros a la nuestra y que le daban en el súper, en los helados, en los peseros.
Y la tradición nos sumó al desbordamiento, con la prisa de quienes quieren pertenecer a la tribu, cuando de madrugada del día 10 de mayo, la serenata que los jóvenes del edificio improvisaban para los departamentos con madre llegó a las puertas del que rentábamos, en los rumbos de la Campestre Churubusco, casi esquina con Tlalpan.
Después, convencimos a nuestra madre para que fuéramos a celebrar como lo hacían las familias que salían a comer a un restaurante. Ahorramos en días previos para ir al André, sobre Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán. Queríamos entusiasmar a Candy de que aquella también podía ser nuestra tradición. Pero en esos días de insurrección civil en El Salvador, otras eran las comprensibles preocupaciones de una feminista que, como ella, debía cubrir encargos para la solidaridad revolucionaria.
Nosotras sin embargo nos fusionamos a la pasión festiva de la maternidad mexicana con la llegada de nuestros hijos, aun cuando heredamos de ella la mirada de la desconstrucción del machismo y sus derivaciones en la carga doméstica de la crianza.
Y a sabiendas de que estamos emplazadas a empujar un sistema nacional de cuidados que reparta los afanes de la reproducción de la vida cotidiana, como en los años del dogmatismo reaccionario y conservador lo hicimos con el derecho a decidir, defendiéndolo, contando como periodista esa batalla todavía en marcha, a sabiendas de que el 10 de mayo se inventó para elevar las ventas, si tuviera que elegir un momento de plenitud me quedaría con ese en que mis hijos Santiago y Sebastián cantaban con un clavel en mano, en el patio de la escuela Jan Amos: “A ti que peleaste con uñas y dientes /Valiente en tu casa y en cualquier lugar/A ti rosa fresca de abril /A ti mi fiel querubín”.
Y a sabiendas de que ahora ellos entienden las peripecias que su madre sorteaba por llegar a tiempo a recogerlos a la escuela, acompañarlos a la natación y ser puntual en las citas escolares, un nudo en la garganta baja hasta el pecho, apretándolo, cuando imagino sus caritas de tristeza ese 10 de mayo de 1999 que se quedaron esperándome porque andaba en la sede de la ONU, en Nueva York, cubriendo a las mexicanas que ya peleaban por una maternidad libre y elegida. Como lo fue la mía.