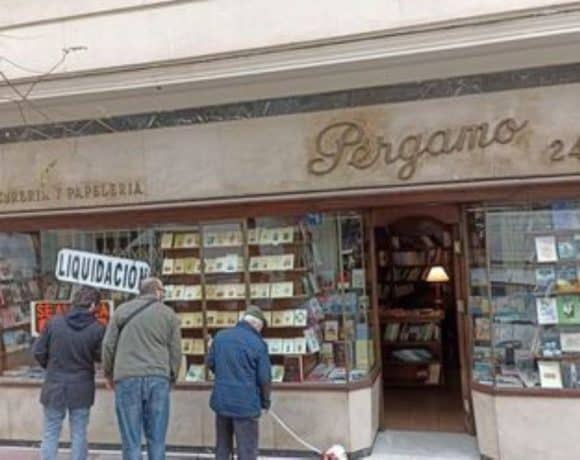EN AMORES CON LA MORENA / Los árboles tristes
Los artículos de opinión son responsabilidad exclusiva de sus autores.

Foto: Francisco Ortiz Pardo
Hace años, en Libre en el Sur, aprendimos que pocos temas retratan mejor a esta ciudad que la tala de árboles por obras privadas.
POR FRANCISCO ORTIZ PARDO
Yo no sé si el amor a un árbol pueda salvarnos de la ferocidad de los hombres. Pero Laureano, el laurel que se yergue en la esquina de Miguel Laurent y Fresas, ha dejado ver lo mejor de la ciudadanía y lo peor de los partidos políticos, con toda la crudeza de este país que confunde el verde de las hojas con el verde de las boletas.
Fui yo quien le puso el nombre de Laureano, convencido de que un árbol tan firme y tan digno merecía tener un nombre propio, como se nombran a los amigos que uno no está dispuesto a perder.
Lo he visto ahí plantado, como si quisiera abrazar la tierra para no dejarse arrancar. Y he visto, también, cómo alrededor suyo se han agolpado discursos políticos, hashtags oportunistas y selfies de funcionarios que creen que abrazar un tronco los hace menos depredadores.
Laureano nos está diciendo lo que en México —y en todo el planeta— deberíamos tener tatuado en la conciencia: ya no se puede asumir que el ambientalismo lo defienden los políticos. Hoy lo único que queda es defender la naturaleza desde los grupos cívicos organizados, con vecinas y vecinos que, sin más fuerza que su voz y su terquedad, plantan el cuerpo en medio de las máquinas. Y claro: También desde el periodismo que no concede.
La farsa como plaga del Partido Verde, que sólo usa lo verde para engañar, ha contagiado a Movimiento Ciudadano, sí, esos de “la nueva política”. No podrán, desde lo moral, cuestionar el desarrollismo depredador si en los hechos defienden que en el predio de Miguel Laurent y Fresas se levante un edificio de lujo, en lugar de un parque con polinizadoras y huerto. Ahí, sobre esa tierra, se puede sentar un precedente.
Ahí tienen a los de MC, ¿felices?, festejando que el edificio sea simplemente rediseñado y que el negocio millonario quede a salvo. Como si bastara cambiar el ángulo de las ventanas o el color de la fachada para decir que se ha salvado a Laureano. Como si los árboles vivieran sólo de estética y no de suelo, agua y espacio libre alrededor de sus raíces.
Es mentira —una mentira repetida e insistente— que Laureano está a salvo. No lo está. Sus raíces se extienden, vivas, hasta el triple del diámetro de su copa. Para talarlas, bastará excavar a su alrededor. Para asfixiarlo, bastará el concreto y el paso de maquinaria pesada. No basta con decir “está protegido”, cuando la protección sólo existe en comunicados de prensa.
Más allá, como si el destino tejiera ironías, sobrevive a su lado un colorín benjamina. Sano, frondoso, furioso. Está protegido por leyes federales, pero ha sido ignorado por políticos que se han querido trepar en Laureano para ganar adeptos. Los vecinos lo han llamado Colorina, en honor a las defensoras de los árboles. Debería haber obligado a un estudio de impacto ambiental que jamás se hizo público o, peor aún, nunca se realizó.
Hace años, en Libre en el Sur, aprendimos que pocos temas retratan mejor a esta ciudad que la tala de árboles por obras privadas. Sólo en Benito Juárez, en dos décadas, se ha tratado de miles de ejemplares. Y lo que ocurre hoy con Laureano duele, porque para las nuevas generaciones —afortunadamente— ya no parece algo normal.
Cuando de adolescente sentía tristeza, me asomaba a la ventana de mi recámara en Villa Coapa para dejarme abrazar por los eucaliptos, que ya para entonces parecían gigantes que, sin decirme nada, me consolaban. He recorrido mi vida con la certeza de que de ahí nació este amor profundo por cada árbol. Esos mismos eucaliptos siguen ahí, sobreviviendo, y han acompañado a mi sobrina Lua durante toda su vida de casi 22 años, los mismos años que llevamos en Libre en el Sur siendo testigos y redactores de una masacre a manos de las inmobiliarias.
Tal vez por eso mismo me dolió tanto cuando el año pasado cayó –por muerte natural– el eucalipto convertido en Santuario de la Salud, con su Guadalupana, ante el que rezábamos en alguna pausa los que nos ejercitamos en los Viveros de Coyoacán, y que fue plantado allí desde los tiempos de Miguel Ángel de Quevedo, que cedió ese espacio a la ciudad y, diría yo, a la humanidad.
Hoy aparecen políticos oportunistas que ni siquiera son capaces de rendir homenaje a esas luchas de las que no formaron parte, y se hacen de la vista gorda cuando los vecinos libres piden que en el predio de Laureano haya un parque. Ellos, que ya sacaron raja política —aunque parece que no se dan cuenta de lo burdos que resultan— dan por terminado el caso, repitiendo sin pudor que Laureano está a salvo.
Si de logros concretos se tratara, habría que recordar que hace apenas ocho meses un puñado de vecinos estuvimos impidiendo, con nuestros propios cuerpos, que cercenaran un eucalipto pegado al edificio que hoy ocupa la nueva sucursal de la taquería La Chula. No solo salvamos el árbol, sino que el propietario ofreció una disculpa tácita y cumplió con el resarcimiento, donando diez fresnos que fueron plantados –y hoy son cuidados por los propios vecinos— en el parque adyacente de San Lorenzo.
Como insulto sería que, después de todo el amor provocado por Laureano, a su lado se edifiquen viviendas de lujo. ¿Cuánto le costaría al gobierno comprar ese terreno y entregárselo a la gente convertido en un parque vibrante? ¿Cuánto vale, en pesos, el derecho de las futuras generaciones a tener sombra y aire puro?
Porque más allá de Laureano y de Colorina, lo que está en juego es el derecho de todos a un paisaje digno, a escuchar pájaros en lugar de martillos neumáticos. Que la tristeza de tantos árboles talados no resulte en vano.
Si algo nos sigue enseñando este laurel es que, a veces, lo único que se interpone entre el asfalto y la vida es la voluntad de la gente. Y que mientras queden raíces vivas, siempre habrá posibilidad de volver a brotar.