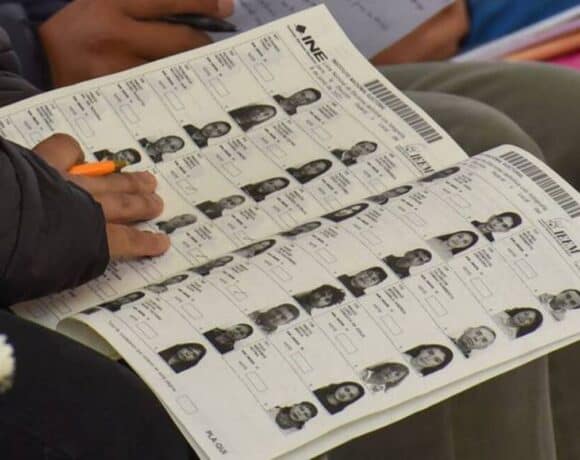Banderitas en peligro de extinción
Los artículos de opinión son responsabilidad exclusiva de sus autores.

Rubén Modesto en su puesto en 16 de Septiembre.Fotos: Francisco Ortiz Pardo
“Siempre tuve el deseo secreto de que un día me compraran una grande, la que más, esa que imaginaba como mi propia escala personal de la bandera monumental del Zócalo. Con ella me veía desfilando por toda la colonia, ondeándola como si fuera un estandarte de conquista”
POR FRANCISCO ORTIZ PARDO
Rubén Modesto tiene los ojos tristes, cuyos párpados se entrecierran cuando platica que ya no se venden las banderitas como antes. Habla de aquellos principios de siglo en que todavía los puestos del Centro Histórico lucían como auténticos bosques tricolores: columnas de mástiles de madera que sobresalían como espigas desde los tenderetes improvisados. En ese entonces, las calles parecían ondear al mismo ritmo del viento, como si cada paso se diera entre un desfile. Eran banderitas cosidas a mano, preparadas con meses de anticipación por familias enteras que, con paciencia, daban color a las fiestas patrias.
Hoy, en cambio, la postal es otra: las banderitas se reducen a un rincón discreto, desplazadas por la marea de plásticos importados que chillan sus colores con un brillo hueco, tan uniforme como desalmado.
Rubén insiste en que sus productos son mexicanos y no chinos. Lo repite varias veces, como si quisiera que quedara grabado. “Lo nuestro sí es hecho aquí”, afirma, consciente de que la autenticidad ha dejado de ser valorada en un mercado dominado por lo barato y lo desechable. Su defensa suena casi como un acto de resistencia en medio de la calle, esa donde lo que más vende ahora son aretitos metálicos de quince pesos, pequeñas baratijas que eclipsan las matracas, los rehiletes y, sobre todo, las banderitas. “Ya no se venden igual”, suspira.

De sus ojos tristes, sin embargo, brota de pronto un brillo distinto, acompañado por una sonrisa de tez morena. Me cuenta que la fabricación de las banderitas y demás artesanías que exhibe en su puesto es una tradición familiar que data de sus bisabuelos. “Y ahora ya lo heredan nuestros niños”, asegura con orgullo, como si en cada banderita estuviera escondida la memoria de generaciones enteras que se negaron a dejar morir el oficio. Muy chamaco empezó a aprender cómo coser una bandera diminuta, cómo pegar listones que no se deshilacharan, cómo pintar con brochazos veloces los mástiles que luego lucirían en las calles del Centro Histórico.
Santa Ana Jilotzingo, el lugar donde se fabrican esas artesanías, parece quedar a años luz de este bullicio. Es un pueblo boscado al norponiente del Estado de México, cabecera municipal enclavada a poco más de setenta kilómetros del Zócalo. Ahí, entre encinos, oyameles y manantiales, las familias transforman sus casas en talleres durante el verano. Desde julio, las mesas se cubren de telas verdes, blancas y rojas, las tijeras cortan sin descanso, las máquinas de coser resuenan en patios húmedos, y los niños ayudan a pegar moños o a pintar bordes con pegamento. Los patios se llenan de listones tendidos como ropa recién lavada. El olor a leña encendida se mezcla con el de la pintura fresca.
Durante las últimas semanas de agosto, el pueblo se vacía: los camiones parten hacia la capital y hacia distintos estados, cargados con banderas, moños, rehiletes, vestidos de china poblana, estandartes bordados y hasta sombreros pintados a mano. Santa Ana queda entonces en silencio, con perros ladrando en calles empedradas y el rumor de los manantiales, mientras sus artesanos llenan de fiesta las ciudades.
En los puestos de la calle de 16 de Septiembre, sin embargo, el panorama es otro. Ya no ondean columnas de banderitas como antaño. Apenas se distinguen algunas, medianas y pequeñas, colgadas tímidamente en un costado, como si pidieran permiso para seguir existiendo. Lo que domina hoy son las matracas barnizadas, mechuditos de tiras plásticas que sustituyeron al papel crepé, aretitos metálicos brillando como espejitos, y las inevitables “chácharas” importadas: silbatos de plástico, lentes tricolores de feria, sombreros fosforescentes que gritan un “¡Viva México!” empaquetado en molde industrial.
Este reportero le señala a Rubén una matraca de madera, la única que hay en su puesto. Él sonríe con un dejo de disculpa y me dice que le quedó del año anterior, pero que seguramente llegarán más porque todavía se venden bien. Lamenta conmigo, sin apartar la vista de sus cornetas, que ahora todas sean de plástico y no de madera como antes, cuando el ruido era auténtico, con la resonancia de feria, y no ese chirrido hueco del plástico que parece más burla que celebración.

La escena en los puestos se completa con máscaras de luchador metálicas que brillan bajo el sol como espejismos de otra identidad; muñecos bigotones con sombrero que cargan, en miniatura, la bandera nacional; rehiletes metálicos que giran apenas los toca el aire, provocando destellos fugaces de verde, blanco y rojo. Cuelgan también muñecas de trenzas largas, sonrientes y bordadas con franjas patrias, como si aún pudieran atraer a niñas que ahora prefieren juguetes de catálogo importado. En las mesas improvisadas se amontonan camisetas con bordados exprés, diademas forradas de listones, tamborcitos de plástico que suenan con eco vacío, y collares brillantes que parecen salidos de un tianguis asiático. Todo vibra con un estrépito más comercial que festivo, donde las banderitas de tela con mástil de madera sobreviven apenas en un rincón obstinado.
Cuando yo era niño, invariablemente me compraban una banderita, de las más pequeñas, con su mástil que se astillaba al primer descuido. Me ilusionaba, aunque nunca alcanzaba para más. Siempre tuve el deseo secreto de que un día me compraran una grande, la que más, esa que imaginaba como mi propia escala personal de la bandera monumental del Zócalo. Con ella me veía desfilando por toda la colonia, ondeándola como si fuera un estandarte de conquista. Pero esa ilusión quedó guardada en algún cajón de la infancia, y hoy, al ver que las banderitas grandes ya casi no existen, siento que no solo desaparece un juguete patrio, sino también un pedazo de la memoria de la ciudad.

“Ya a los jóvenes no les interesa igual”, se lamenta Rubén Modesto. Y tiene razón. Lo que más vende ahora, me dice con gesto entre resignado y burlón, es el “grosero”: un chile con carita y sombrero, heredero de aquel Pique del Mundial del 86, que vuelve como souvenir de ocasión cada vez que la FIFA nos recuerda que el negocio es eterno. Ahí está, sonriente, como anuncio anticipado del Mundial que el año entrante hará su agosto —o su junio— a costa de la ingenuidad mexicana: el fervor desbordado por una Selección destinada al desempeño mediocre, pero que jamás recibe castigo. Aquí la pasión futbolera es inversamente proporcional a la memoria.
A la extinción se suma ahora el hostigamiento del que forman parte estos vendedores, presas obvias de la corrupción de funcionarios que los han amenazado con no dejarse poner a vender. “Todavía no nos dicen bien si nos van a dejar aquí o tenemos que irnos más lejos”, me confiesa Rubén, con esa mezcla de resignación y enojo que se parece tanto al cansancio. Como si este primer cuadro del Centro Histórico no estuviera ya más excedido que nunca de ambulantes que venden las cosas más inútiles y plásticas, además de pestilentes fritangas. El absurdo es que se hostiga a quienes fabrican en sus pueblos la memoria patria, mientras se tolera a quienes atiborran de grasa rancia y bisutería desechable las banquetas.
Es imposible imaginar septiembre sin los puestos de banderitas, que cada vez lo son menos. El bullicio se repite entre pasillos de tenderetes del folclore mexicano: vestidos de china poblana colgados como escaparates improvisados, sombreros de palma pintados, cadenas de papel que se enredan con los pasos apresurados de los transeúntes frente a la Catedral Metropolitana. Todo ocurre a unos metros de donde la exaltación patriotera del gobierno inauguró una fuente que reproduce —supuestamente— el Templo Mayor, como si la memoria se pudiera inventar a golpe de concreto hidráulico.
Y sin embargo, la verdadera memoria se fabrica en silencio, en Santa Ana Jilotzingo, donde familias enteras trabajan entre pinos y manantiales para que en septiembre la ciudad se vista de fiesta. Una tradición que resiste como resisten los árboles del Pseudobombax ellipticum, el árbol de las banderitas, que florece unos días con abanicos rojos y luego se recoge, discreto, como si supiera que está en la lista de especies amenazadas. Ahí está la ironía final: mientras compramos banderitas de plástico, el árbol que las inspiró se extingue en silencio. Y quizá también nosotros, sin darnos cuenta, lo estamos talando en cada olvido.

A Rubén le ha alegrado que le pregunte por lo que hace. Cuando me despido y le deseo suerte, me da una palmadita en el hombro. “Que le vaya muy bien, mi amigo”, me dice después de haber confirmado que sí soy chilango, confundido seguramente porque mi tez clara se mezcla con los brotes gentrificadores y turísticos que cada vez son más visibles en este Centro Histórico. Uno de los más hermosos del mundo, sí, aunque la distorsión y la inmundicia se filtren como peste, disfrazando de modernidad lo que en realidad es un despojo silencioso de la memoria.