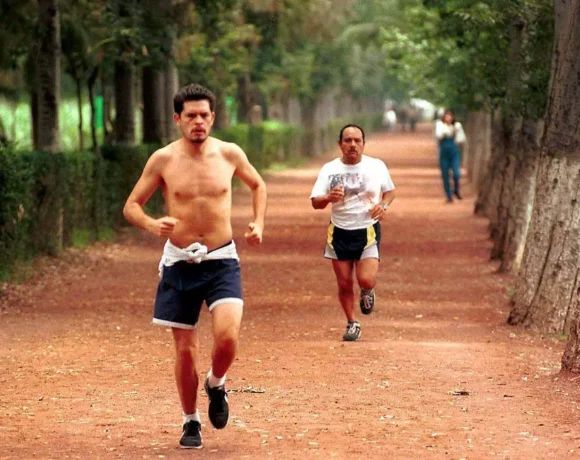Francisco, el Papa que llegó del Sur a revolucionar pacíficamente la historia por los pobres

Pap Francisco. Foto: Cuartoscuro
Tomó como principios el nombre que eligió: Francisco, por Asís
‘Jesús nació pobre y vivió pobre, para estar cerca de los pobres’, repetía
El primer pontífice jesuita nos enseñó que la fe sin amor por el otro no es fe, sino ideología. Abrió las puertas a la diversidad sexual y puso en el centro la misericordia, no el juicio.
Leía a Borges y fue prudente ante sus muchos detractores. Como Jesús en los Evangelios, pasó entre los que lo querían apedrear y siguió su camino. La defensa de los pobres, dijo, está indisolublemente ligada a la defensa del planeta, “nuestra casa común”.
STAFF / LIBRE EN E SUR
La historia de la Iglesia católica, con su caudal milenario de papados que marcaron épocas de esplendor, intrigas y conquistas espirituales, encontró en Jorge Mario Bergoglio —aquel hijo de inmigrantes italianos nacido en Buenos Aires— a su más revolucionario reformador. Su elección, el 13 de marzo de 2013, no solo rompió una cadena de siglos de tradición europea, sino que encendió una chispa evangélica en un mundo marcado por la desigualdad, la guerra y la exclusión.
Francisco no fue simplemente el primer Papa latinoamericano y jesuita: fue, como muchos ya reconocen, el mejor Papa de la historia moderna, aquel que más cerca estuvo de hacer de la fe un acto radical de amor por los pobres, los marginados y los olvidados.
Desde el primer momento eligió llamarse Francisco, en honor al santo de Asís, y ese nombre fue más que una señal: fue una declaración de principios. El nuevo pontífice no quiso lujos, no se dejó rodear de protocolos inútiles, rechazó vivir en el Palacio Apostólico, y prefirió la austeridad de una residencia común. Esa coherencia personal fue el preludio de una revolución silenciosa: una Iglesia pobre para los pobres.
Bergoglio venía marcado por las heridas sociales de América Latina, por las villas miseria de Buenos Aires, por los rostros del hambre y la injusticia. Y si bien no se proclamó como tal, fue el verdadero heredero de la Teología de la Liberación, no en sus formas más militantes, sino en su espíritu: en la opción preferencial por los pobres que proclamó sin ambigüedades en sus encíclicas, homilías y gestos.
Francisco devolvió al centro del cristianismo a Jesús como el defensor de los últimos, y lo hizo con una ternura radical, no como un político sino como un pastor. “Jesús fue pobre, nació pobre y vivió pobre, para estar cerca de los pobres”, repetía con una convicción que no admitía refutaciones. No era retórica: era doctrina vivida.
Pero su revolución no se limitó a los pobres. En tiempos donde el dogma parecía encallado en los prejuicios del pasado, Francisco abrió las puertas a la diversidad sexual, a las familias no tradicionales, a los divorciados vueltos a casar, a los que habían sido excluidos del perdón. No modificó dogmas de la noche a la mañana, pero hizo lo esencial: puso en el centro la misericordia, no el juicio. Su frase “¿Quién soy yo para juzgar?” quedó como emblema de un nuevo tono, de una Iglesia que abraza en lugar de señalar. Esa sola frase bastó para cambiar siglos de condena con una sola pregunta.
El Papa argentino se encontró con una curia conservadora, incrustada en lógicas de poder y resistencia, donde su mensaje de cambio y su estilo llano provocaban escozor. Le costó reformas, le dolieron traiciones, incluso dentro del Vaticano, pero no cayó nunca en la confrontación estéril. Con una astucia jesuita, concilió sin claudicar, tejió sin gritar, resistió sin buscar protagonismo. En lugar de purgar, convenció. En vez de romper, transformó los moldes desde dentro. Convirtió la sinodalidad en una nueva forma de gobernar la Iglesia: escuchando, discutiendo, caminando juntos.
Fue un Papa intelectual y entrañable, como suelen ser los grandes jesuitas. Leía a Borges y a Dostoievski, a Guardini y a Marechal, y al mismo tiempo sabía hablarle al corazón del pueblo más sencillo. Su capacidad para mostrar la ternura en el rostro, ese gesto pausado, el abrazo sin prisa, la mirada compasiva, hizo que muchos —aun los alejados— sintieran que la Iglesia volvía a ser casa de todos. En sus discursos, en sus silencios, en su firmeza y dulzura, se percibía la autoridad del que no impone, sino persuade con el ejemplo.
Le faltaron años para consolidar algunas de sus reformas, y es probable que muchos frutos se vean más allá de su pontificado. Pero sembró una nueva primavera en una institución acostumbrada a los inviernos largos. En su encíclica Evangelii Gaudium propuso una Iglesia en salida, no encerrada en sí misma, y en Laudato Si’ recordó al mundo que la defensa de los pobres está indisolublemente ligada a la defensa del planeta, “nuestra casa común”. En Fratelli Tutti, su última gran carta encíclica, tejió una utopía de fraternidad universal sin fronteras.
Francisco fue el Papa de los gestos: lavó los pies a presos y refugiados, visitó campos de migrantes, denunció la “economía que mata”, pidió perdón por los abusos cometidos por clérigos, defendió a los pueblos originarios, a los sin tierra, a los sin voz. Fue un Papa de frontera, en todos los sentidos. Y en su andar cansado pero firme, en su voz quebrada pero decidida, se resumía una convicción: la fe sin amor por el pobre no es fe, es ideología.
Sus detractores, que nunca fueron pocos, lo acusaron de populista, de ambiguo, de liberal, de hereje incluso. Él nunca respondió con dureza. Prefirió la parábola al anatema, la humildad al golpe. Como Jesús en los Evangelios, pasó entre los que lo querían apedrear y siguió su camino. Su verdadera victoria no fue doctrinal, sino espiritual: logró que millones sintieran que Dios no es juez, sino abrazo.
Y al final, como si su despedida quisiera resonar con la más profunda liturgia de la fe, se fue en un Domingo de Resurrección. Aquel día se asomó por última vez, evidentemente débil, al balcón de la Plaza de San Pedro. No hizo falta un discurso largo. Bastó su presencia frágil, su mirada detenida en la multitud, para que el mundo entendiera que ese gesto era su forma de decir adiós. Murió como vivió: con un acto de amor, en la fiesta de la vida eterna, dejando al mundo la estela luminosa de su compasión.
En la historia de los pontífices, quedará como el más humano, el más terco en su fe, el más revolucionario en su mansedumbre. Su legado no se mide solo en reformas, sino en haber reorientado el corazón mismo del cristianismo: del poder al servicio, del templo a la calle, de la doctrina al rostro del otro. Francisco fue, y es, la posibilidad de una Iglesia que vuelve a parecerse a Jesús.