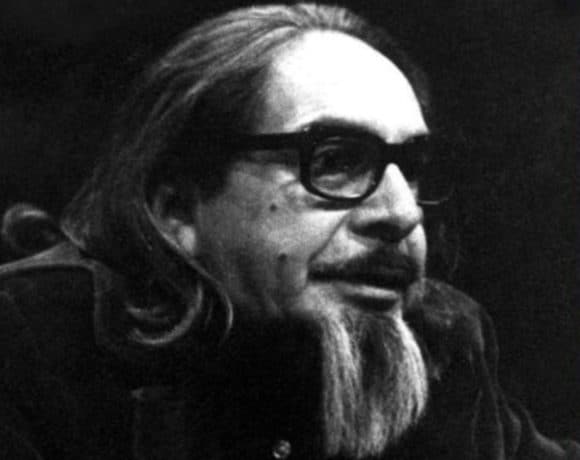Verano de palabras

La vieja escuela de Malacatepec. Foto: Oswaldo Barrera
Hace casi 40 años, el Colegio Madrid se alió con el Centro Activo Freire para arrancar lo que sería su campaña inicial de alfabetización con alumnos de secundaria y preparatoria.
POR OSWALDO BARRERA FRANCO
Santa María Malacatepec, en el estado de Puebla, fue mi destino y lugar de residencia la mayor parte del verano de 1988. Cabe aclarar que no fue algo planeado. Mi aparición en esa comunidad fue producto de la fortuna y de una voluntad que tenía sus propios planes.
Hace casi 40 años, el Colegio Madrid se alió con el Centro Activo Freire para arrancar lo que sería su campaña inicial de alfabetización con alumnos de secundaria y preparatoria. Aquellos primeros alfabetizadores del Madrid hoy son leyendas entre quienes tuvimos el gusto de conocerlos conforme se organizaron más campañas a lo largo de estas casi cuatro décadas. Para mí, algunos de sus nombres no tienen un rostro preciso con el que pueda asociarlos, pero todos son un ejemplo de la extraordinaria capacidad para dar a otros lo mejor de uno mismo, incluso en una etapa tan temprana y definitoria de nuestra formación.
Organizar las campañas no era algo sencillo y tomaba varios meses. Los lugares donde se llevaban a cabo se escogían después de varias visitas en las que se conocía las necesidades de la población y se veía si se contaba con la infraestructura suficiente para acoger a varios adolescentes, junto con algunos profesores del colegio, que convivirían diario con sus habitantes. Aquellas campañas de alfabetización, en un principio, tenían lugar durante dos meses, justo entre un año escolar y otro. Participaban en ellas alumnos que acababan de terminar la secundaria o que cursaban la preparatoria, incluso hubo algunos que, sin tener la edad requerida, aun así colaboraron en su organización. Como dato adicional, las primeras dos campañas fueron en localidades de Michoacán y las tres siguientes en Malaca, como le decíamos de cariño a aquella comunidad que nos recibió y acogió en la escuela junto a la plaza principal, a un costado de la iglesia del pueblo.

¿Cómo sería capaz, por más buenas intenciones que tuviera, de aportar mis limitados conocimientos a quienes cada día se despertaban antes del amanecer para echar tortillas o salir al campo sin importar la lluvia o el calor?
La primera campaña en Malacatepec, en 1987, implicó una organización que influiría en las campañas posteriores y permitió que más alumnos del Madrid tomaran parte en ellas. Sin embargo, yo no formaría parte de ese esfuerzo sino hasta el año siguiente, cuando estaba por terminar mi último año de preparatoria. Y vaya que fue un hecho fortuito que llegara a participar en mi primera y única campaña como alfabetizador, hace ya 35 años.
Una de las personalidades más queridas de mi generación, la entrañable Pepita, fue la culpable de mi llegada a Malaca, ella y una hepatitis que la dejó imposibilitada para acudir al menos durante el primer mes de la campaña, por lo que hacía falta encontrarle un sustituto. Me presento, soy el sustituto, el improvisado que de un momento a otro decidió pasar su último verano antes de la universidad en un lugar al que apenas había oído nombrar y que ni siquiera era fácil encontrar en los mapas de ese entonces.
Porque encontrar a Malaca implicaba más que una ubicación geográfica. Había que hurgar en busca de aquello que haría de esa comunidad nuestro hogar durante apenas dos meses; aquello, intangible y anímico, que merodeaba por sus calles sin pavimentar, donde los perros ladraban constantemente ante nuestra presencia, o por los campos de cultivo, en los que la milpa competía con la canícula para ganarle a las heladas y tener así maíz, frijol y calabaza suficientes para cerrar el año, cuando se adornaban los altares para los muertos a los que conducían los caminos señalados con terciopelo y cempasúchil. Sin embargo, lo más importante para cada alfabetizador era verse reflejado en cada habitante dispuesto a compartirnos su mundo, cuando, se supone, nosotros estábamos ahí para ser los maestros, los que pretendíamos abrirles las puertas de nuestro mundo para que formaran parte de él gracias a las palabras y los números.
Convertirme en maestro a los 17 años era un reto enorme. ¿Cómo sería capaz, por más buenas intenciones que tuviera, de aportar mis limitados conocimientos a quienes cada día se despertaban antes del amanecer para echar tortillas o salir al campo sin importar la lluvia o el calor? Siempre había algo que me hacía falta en las clases, algo que, por mi condición de improvisado, sentía como una carencia fundamental que debía solventar como fuera posible, y aún no estoy seguro de haberlo encontrado.
Por otra parte, quienes fueron nuestros alumnos, en su mayoría mujeres, apenas tenían un par de horas disponibles cada día para nosotros, pero su afán por aprender siempre estaba presente, lo que era innegable cuando anochecía y la negrura se combatía con luces que apenas iluminaban los cuadernos donde escribían las sílabas que se convertirían en palabras generadoras o los números en cuentas. Sin embargo, con el tiempo te percatas de que uno es en realidad el alumno, aquel que tiene la oportunidad, durante un verano, de asimilar una vida ajena a lo que ocurre en la ciudad. Ahí estaba la verdadera enseñanza para nosotros.
Así, Malaca le abrió los ojos a un grupo de adolescentes acostumbrados a pasar sus veranos en la comodidad de sus casas, como lo harían muchas comunidades más a las que varios alumnos del Colegio Madrid acudirían para alfabetizar. Cada campaña aporta sus propios saberes y formas de relacionarnos con aquello que nos formó para los años venideros. Para mí, Malacatepec, en el verano de 1988, fue ese lugar que marcó una parte importante de mi vida y donde, como lo escribí hace tiempo, alentado por la nostalgia, “nunca faltaría aunque fuera un taquito con sal”.