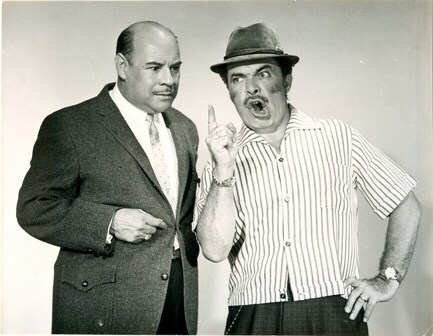EN AMORES CON LA MORENA / El ave de los pobres
Los artículos de opinión son responsabilidad exclusiva de sus autores.

Soco con su hija Elvira en una Navidad. Foto: Francisco Ortiz Pardo
Soco nunca aspiró a tener nada más que el cariño de vuelta, la sonrisa de un niño pobre de la cuadra al recibir de regalo uno de los juguetes que repartía en vísperas de la Navidad, cosa que hizo a lo largo de décadas. Y acumuló decenas de ahijados, entre quienes hubo varios a los que ayudó en sus estudios.
A la memoria de mi abuelita.
POR FRANCISCO ORTIZ PARDO
Cuatro días después de cumplir 98 años de edad, y una vez que su cuerpecito había alcanzado la delgadez y fragilidad requeridas para esta nueva misión, Eusebia Socorro Sánchez Martín abrió al fin sus alitas y emprendió el viaje al cielo. No es un vuelo directo, sino con una escala en la isla de Cozumel, ese lugar paradisíaco del Caribe mexicano rodeado de aguas cristalinas donde ella nació, y que debió abandonar hace ocho décadas para ir en pos de la causa familiar y dejar la huella imborrable en las vidas de seis hijos, ocho nietos y una bisnieta.
En medio de aquel oleaje que hoy cubre las páginas de revistas del turismo jet-set del mundo, su niñez fue paradójicamente el sacrificio cristiano en sentido estricto, donde aprendió con dolor su misión en la vida. Su madre, Pastora Martín, murió cuando ella tenía apenas cuatro años de edad, al parir a su hermanito Manuel.
Finita su madre quedó bajo la custodia de su abuela Teodosia. Socorrito siempre amó y cuidó a su hermano y, ya fallecido él, estuvo al pendiente (a mil kilómetros de distancia) de sus sobrinos y los descendientes de ellos, que se avecindaron en el norte del país y más tarde también en Laredo, Texas. Un día doña Teodosia viajó con los dos nietos, cuando Soco ya era una adolescente, para ver a uno de sus hijos, que se encontraba enfermo, internado en el Centro Médico Nacional. En una visita al extinto Santuario de La Piedad, que estaba en lo que actualmente es un estacionamiento del centro comercial Parque Delta, al cruzar la avenida Cuauhtémoc Manuelito se le chispó a su abuela un segundo de la mano y estuvo a punto de ser arrollado por un auto. Los reflejos de doña Teodosia la llevaron a protegerlo con su cuerpo. El niño salvó la vida; pero ella no.
Huérfanos de madre y abuela, los niños fueron entregados a su padre, Edilberto Sánchez Azueta, un criollo de ojos azules que para entonces ya vivía en Isla Mujeres con su nueva esposa, Angelita, y donde trabajaba como el encargado de la aduana. De aquel matrimonio nació otro niño, Edilberto chico, que le sobrevive a Eusebia Socorro en Cancún y a cuya casa en Isla Mujeres llegaba yo con mis papás y mi hermana Laura cuando aquello todavía era un lugar con calles de arena de talco y casitas con porches de madera.
Nunca me dijo Socorrito si logró la felicidad que su padre le deseó. No me atreví a preguntarle. Probablemente por la certeza de que dar su vida a los demás cabe más en las definiciones del amor.
Durante unas vacaciones, en los linderos de su mayoría de edad, Socorrito fue a visitar a sus primos y tíos maternos en Cozumel; particularmente tenía mucha cercanía con una prima que se llamaba Ada, por quien reiteradamente preguntó durante sus últimos años en la medida que la desmemoria la iba acechando. En aquel viaje conoció a mi abuelo, José Pardo Zepeda, que había llegado a la isla por trabajo, como parte del equipo de radio técnicos de Mexicana de Aviación, donde aterrizaban aviones DC-3 en una pista con capacidad sobrada que habían construido los gringos durante la Segunda Guerra Mundial. Todo se selló a través de una carta que Pepe envió a don Edilberto pidiendo la mano de su hija. El futuro suegro le respondió en una misiva de época, el 2 de julio de 1945:
Muy señor mío: Correspondo su grata de fecha 18 de junio último, manifestándole lo siguiente. Estoy enterado que cuando estuvo trabajando una temporada en la Cía. Mex. De Aviación en la cuestión de radio conoció usted a mi hija Socorrito, que en esa época llegaron a tener relaciones amorosas, por lo que considerando que existe cariño entre ambos ha determinado casarse con mi citada hija y para el caso desea mi consentimiento; yo estoy muy conforme porque se realice el matrimonio de ustedes, pues aunque no he tenido el gusto de conocerle, creo y confío en extremo que todo lo asentado en su grata de referencia resulte positivo principalmente en lo relativo al trato que ofrece darle a mi hija, quien como usted dice, no pasará ninguna clase de sufrimientos y que procurará hacerla feliz. Mis deseos son de que ustedes, aunque fuera bajo pobreza, pasen la vida tranquila y feliz y que trate a mi hija tal como me ofrece. Estoy escribiéndole ahora mismo a Socorrito indicándole que pase a esta con el objeto se verifique en esta su casa, aunque fuera humildemente, de manera que les espero para la ceremonia. Sin otro asunto por el momento, me suscribo de usted como su amigo, Afmo. Atto. y S.S. Edilberto Sánchez A.
Nunca me dijo Socorrito si logró la felicidad que su padre le deseó. No me atreví a preguntarle. Probablemente por la certeza de que dar su vida a los demás cabe más en las definiciones del amor. Lo que tengo claro es que vivió la pobreza en un páramo polvoriento que era la colonia Agrícola Oriental, y sacó adelante poco a poco a sus hijos, con un esfuerzo encomiable. Los educó en la generosidad y, una vez que ellos lograron cierta prosperidad, los involucró en el compromiso de ayudar a los que padecían carencias, económicas, sí, pero también a ser personas solidarias ante desdichas emocionales. Tuve la fortuna de ser un beneficiario de ello y de la magnífica forma en que mi abuela sustituía las palabras por el cariño para convertirse en el halo protector de mis tristezas desde que era un niño. Ahora pienso que de ella aprendí que las ideologías que proponen la defensa de los pobres se corrompen en la demagogia si no están sustentadas en los hechos, en la congruencia cotidiana. En la verdadera pobreza franciscana y el amor al prójimo. Lejos del protagonismo.
Católica practicante pero muy lejos del fanatismo religioso, cada que llegaba alguien a visitarla lo despedía invariablemente con un “que Dios te bendiga”. Hasta el momento de su boda, en Cozumel no había iglesias y las misas se realizaban en casas de particulares. No supo sino 70 años despúés, porque yo se lo conté, que mientras nacía Elena, su primera hija y madre mía, justo el 26 de mayo de 1946, el sacerdote misionero Jorge F. Hogan bendecía en la isla el templo recién construido en honor de San Miguel Arcángel. Cuarenta horas antes de morir, en un último aliento de canto de cisne, Socorrito dijo que sí quería volver a Cozumel.

Mi abue Soco nunca aspiró a tener nada más que el cariño de vuelta, la sonrisa de un niño pobre de la cuadra al recibir de regalo uno de los juguetes que repartía con mi tías Elvira y Rosa en vísperas de la Navidad, cosa que hizo a lo largo de décadas. Acumuló decenas de ahijados (entre quienes hubo varios a los que apoyó en sus estudios), que de haberse enterado de su muerte no habrían cabido en la sala del velatorio. Creo que hicimos bien en no difundir mucho la noticia y que ellos se sintieran con el compromiso de trasladarse desde diferentes puntos hasta Jardines del Recuerdo, en Tlalnepantla. A ella no le gustaba “dar lata”. Como sea, no se libró del cariño de los vecinos más cercanos a ella, que estuvieron en su partida y oraron por ella desde su fe nata.
Socorrito fue la persona con más práctica en el amor incondicional y el desapego de las cosas materiales, salvo por esa medallita de la Virgen del Perpetuo Socorro de porcelana que colgó siempre de su cuello hasta la tumba, y que –contaba— fue lo que le heredó su mamá. Su nombre se convirtió en el antónimo del egoísmo. Hace dos años llegó Toña a su vida, una verdadera angelita que la procuró de manera entrañable, no tengo duda, en recompensa a toda su bondad. El Karma, que se llama. Mi abue trascendió dignamente, sin el dolor físico y sintiendo cerquita el amor. Yo, su nieto mayor, fui un afortunado por haber contado durante tantos años con su ternura y cariño y podido despedirme de ella en su último cumpleaños, el pasado Día de Muertos, tomándola de sus manitas frágiles y arrugadas, que solía juntar. Cuatro días después vi a Toña llorar desconsolada mientras lanzaba una flor de crisantemo parada en el borde del hoyo donde yacía el féretro de pino con un delicado grabado de Jesús en la cubierta. “Adiós, mi niña”, le dijo entre sollozos. Adiós, mi abuelita adorada.